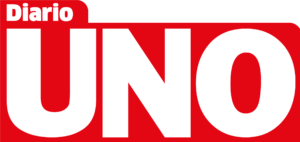Una economía para timberos
Publicado el 28/09/2025
Hay dos errores perversos que deben ser evitados y cuyas soluciones se hallan en la teoría del valor marxiana. Un error endémico es asumir que el valor y el precio de las mercancías en el mercado son determinados por el valor. Otro error muy gastado también es creer que el valor es la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Tales errores tal vez se originan en las lecturas al pedo de manuales sobre seudo economía marxiana.

Resulta que el valor en realidad es una propiedad de las mercancías. Y esa propiedad es un poder que tienen las mercancías. Es un poder que les da el valor. ¿Qué poder? El poder de intercambiarse por otras mercancías. Este poder es una característica de las mercancías. Y es una característica necesariamente social porque el producto del trabajo, en sí mismo, no tiene poder de intercambiarse. Sólo adquiere ese poder de intercambiarse por otra mercancía en una sociedad que esté organizada de manera mercantil. Entonces, en realidad el tema aquí se trata de una propiedad social de la mercancía. O sea que en realidad el valor expresa el hecho de que una determinada mercancía, producto del trabajo, fue producido bajo relaciones mercantiles y, necesariamente, sociales. Por lo tanto, el valor es una expresión de las relaciones sociales. Es como si las mercancías tuvieran un sello, y ese sello dijera que fueron producidas bajo relaciones mercantiles o sociales; pero, en el caso de nuestros tiempos, indicaría que fue producida bajo el sometimiento de relaciones mercantiles capitalistas. Así las cosas, el valor es —entonces— un poder de comprar (o intercambiar) y ese poder de comprar no es visible a los ojos, porque ese valor se expresa como precio de mercado. Pero, es una expresión del valor que no hay que confundir con su contenido. Por ello, no es una expresión de su contenido, sino, de su valor. Lo esencial es invisible a los ojos.
Daré un ejemplo haciendo una alegoría con la personalidad de los individuos. En la visualización de un individuo podemos ver al tipo pero no la personalidad que se halla en él. ¿Cómo es que podemos saber que las personalidades de los tipos son diferentes unas de las otras? Podemos saber eso porque observamos las relaciones que cada una de ellas tiene con las otras. Las personas tienen relaciones con otras personas y es en esas relaciones con las demás —que son relaciones distintas ya sean de amistad, de amor, de odio o de lo que sea— que observamos cómo todas se relacionan con todas de maneras distintas. Esas diferentes formas de relacionarse unos con los otros es el escenario en donde se muestra que las personas tienen personalidades distintas. Lo mismo sucede con las mercancías. Así, el valor es como la personalidad de la mercancía que se expresa a través de la relación con las otras mercancías y tal relación fluye a través de los precios. Es cuando tenemos el precio de una mercancía X y el precio de otra mercancía Y, cuando recién podemos saber la relación que existe entre ellas.
Pero, para revelar que tal relación no es directa ni inmediata tendremos que estudiar la relación que existe entre valor y precio. Supongamos, para ejemplificar, que tenemos dos tipos de mercancías diferentes una de la otra. Mercancía X y mercancía Y. Supongamos también que la magnitud del valor de X —o sea, el poder de intercambio de esa mercancía— es de 50 horas de trabajo; porque, aunque el valor no se determina por la cantidad de trabajo, su magnitud sí. Luego supongamos que la mercancía Y necesitó dos horas de trabajo para ser producida. ¿Cuál será la proporción de cambio entre las dos mercancías cuando lleguen al mercado? Alguien podría decir que la proporción de cambio sería de una unidad de X por 25 unidades de Y. Esa sería la primera afirmación de una persona común y corriente. Porque vería sólo el fenómeno; es decir, los valores y sus proporciones de cambio. Pero, ¿debería ser esa la real proporción de cambio? Sí, debería; pero, en realidad, depende de los precios. El precio de X y de Y debería ser proporcional de manera que el intercambio entre ambos sería exacto y absoluto. Pero esta proporción en verdad sólo ocurriría por coincidencia. Lo más probable es que en el mercado capitalista nunca llegue a darse así. Pero, vamos a suponer —ficticiamente— que sucede. Esto significaría que desde ambos lados se dan las misma proporciones. Tendríamos el intercambio absoluto ya que desde los dos bandos tenemos la misma cantidad de trabajo. Pero esta exactitud es muy poco probable. No es necesario. En la práctica, los precios de las mercancías nunca son proporcionales a los valores.
Imaginemos otra situación en la que tenemos una unidad de la mercancía X por un lado y 22 unidades de la mercancía Y por el otro. Aquí tendríamos entonces de la mercancía X un total de 50 horas de trabajo y de Y tendríamos 44. Porque si Y gasta dos horas de trabajo, en 22 unidades tendríamos 44 horas. ¿Qué significaría esto? Tenemos que la proporción no es derivada directamente de las magnitudes de valor ya que son una proporción diferente. Supongamos que somos los productores de esa mercancía X y que para producir esa mercancía hemos gastando 50 horas de trabajo socialmente necesario. Luego queremos cambiar nuestra mercancía por Y. Entonces, vamos al mercado con X, vendemos por un precio y luego vamos por la mercancía Y y en esa compra obtenemos 22 unidades. No nos llevamos 25, lo cual nos significaría el cambio exacto que nos devolvería las 50 horas, sino sólo 22. El valor es el poder de intercambio de las mercancías pero mide también la magnitud de la riqueza producida cuando la mercancía se produjo. Entonces cuando producíamos una unidad de la mercancía X, producíamos una riqueza cuya magnitud social era de 50 horas de trabajo, con esa riqueza de 50 horas fuimos al mercado y cambiamos por 22 unidades de Y. ¿Qué pasó? Entramos al mercado con 50 y salimos con 44, que es la magnitud de riqueza que nos llevamos con la forma de la mercancía Y. ¡Perdimos seis!
Ahora podemos ver como funciona el sistema monetario capitalista basado en la transferencia de deudas. Aquí hay una diferencia muy potente entre dos conceptos fundamentales: producción de riqueza y apropiación de riqueza. En el ejemplo, produjimos 50 y nos apropiamos de 44. Y si miramos el asunto desde el punto de vista del productor de Y nos encontramos en el bando ganador. Produjo 22 unidades de su mercancía y cambió 44 por 50. ¡Ganó seis! Es el rincón del box. Un hombre ganó, otro hombre perdió. Y así desfenomenologizamos un tercer concepto fundamental en la economía real: la transferencia de valor. El tiempo socialmente necesario mide la magnitud del valor pero no le da el precio a la cosa, pero sí explica el por qué del precio —cuidado, no es subjetivo, está explicado— ya que eso se determina por las condiciones materiales de existencia de un mundo dialéctico en constante cambio y movimiento. Por ello el precio nunca puede ser estático, exacto o absoluto. Nada es absoluto. Señores, la teoría del valor marxiana lo explica todo: los precios no están directamente determinados por los valores reales ni por el tiempo socialmente necesario para producirlas. Martín Krause, no me llegas ni a los nísperos.