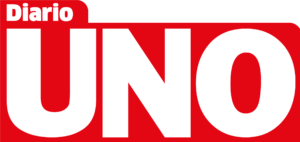Poder y jerarquía
Publicado el 28/09/2025
En la realidad, en el mundo empírico, distante de toda idealización y especulación que parte del “deber ser”, la política como un hecho social corroborable no es la búsqueda (moral) del bien común, sino una lucha constante por obtener y mantener el poder. El poder (político) permite el control, el uso y la administración de los recursos, mediante el cual se ejerce influencia, se instaura y mantiene un orden, así como un necesario control sobre las voluntades que conforman un determinado grupo humano. De acuerdo a su estructuración y a su funcionalidad, en todas las sociedades humanas, sin excepción alguna, el poder comprende el desarrollo y la instauración de una relación vertical y autoritaria, sea esta sutil o explícita, asentada sobre un orden material, así como naturalizada y legitimada mediante un orden de ideas y representaciones simbólicas. Incluso en las sociedades sin Estado, con limitadas fuerzas productivas, tribales y sujetas a la naturaleza, las relaciones verticales se establecen y acentúan entre los sexos y la diferencia jerárquica entre los grupos etarios y el sistema de parentesco.
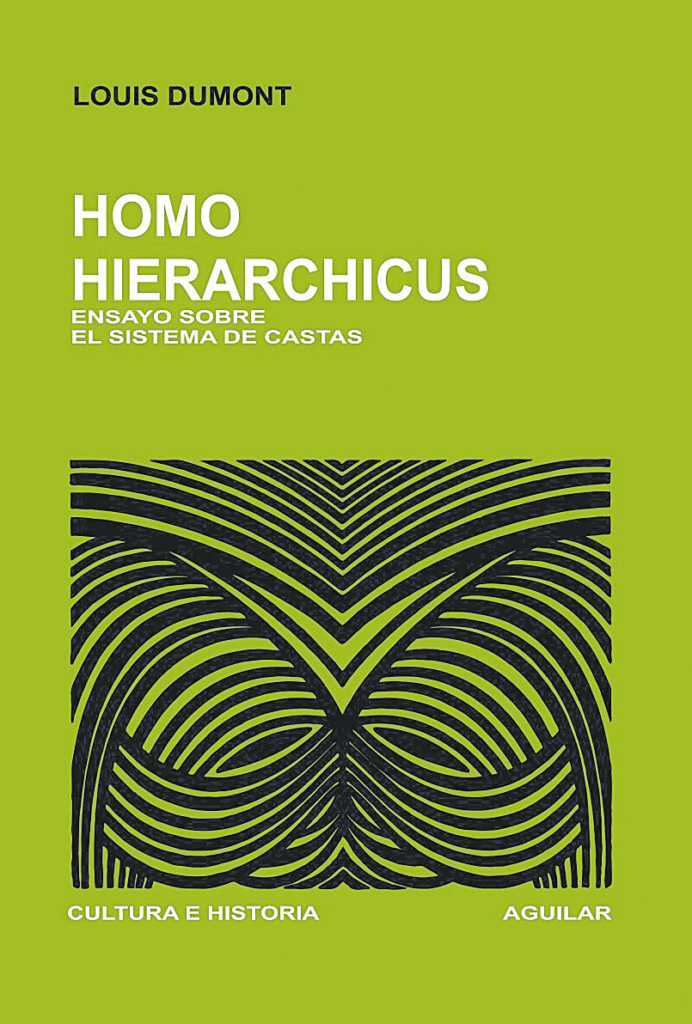
En el mundo de las ideas, insuflado por quienes especulan a partir de un orden categorial o por temores mundanos, la concreción del poder surge de la voluntad de un individuo abstracto y se lo concibe como un problema moral. Este idealismo orienta un amplio enfoque sobre la política como “lo que debe ser”, como una hermenéutica sobre lo que hicieron y lo que deben hacer los hombres. Asimismo, reproduce enredos que se divulgan como “el poder no se toma, se ejerce”, “el poder disciplina y normaliza” y demás ocurrencias, como si fuera la historia de un error. Así, el poder es visto como una entidad metafísica omnipresente (“el poder atraviesa todo”), como un instrumento del mal, como una fuerza que corrompe y manipula a los hombres buenos, como un mecanismo que impide la libertad del individuo, como un sujeto encubierto por las máscaras de la construcción social, normalizado y disciplinado a través del lenguaje y las instituciones sociales. Ese idealismo, critico del poder en función del orden del lenguaje, se desgañita por posicionar la idea del ser moral, trocando “la voluntad de poder” por “la voluntad de saber”. El primero acentuó el poder a partir de lo orgánico como una prolongación de la natura, cuya expresión se encuentra sujeta a la necesidad; mientras que, para el segundo, el discurso (saber) acentúa un rasgo del poder para sostener un marco de sentido cultural (dispositivo) como parte de la contingencia.
Por otro lado, para quienes se encuentran presos del presentismo histórico, comprender el mundo y el poder pasa necesariamente por la valoración moral de los hechos a través de entidades abstractas y significantes vacíos como la democracia, así como una sutil y tácita justificación de su praxis ante el mundo. Ese punto de partida, impide el recurso metodológico de la neutralidad valorativa para conocer los hechos, mientras nos distancia del mundo real para justificar la arbitrariedad en función de deseos y sentimientos proyectados sobre la incertidumbre. Para el pequeño-burgués, el poder es solo discurso y representación simbólica. Interpreta el pasado y lo idealiza como una larga lucha de saberes y valores, los cuales normalizan y se consiente el poder como un mecanismo invisibilizado y naturalizado, hecho que impediría la libertad.
Lejos de toda metafísica de la libertad, nuestra especie es gregaria, pero en el interior de los diferentes grupos humanos se establecen jerarquías que forman parte de los diferentes modos de organización social que han acaecido en nuestra historia. Nuestra naturaleza jerárquica no ha desaparecido con el desarrollo de nuestra evolución social, sino que se ha prolongado y se ha articulado al funcionamiento de las diferentes instituciones sociales. Por eso, el poder es la expresión etológica y dominante del homo sapiens sapiens sobre el mundo de la naturaleza, así como la condición necesaria para asegurar un determinado orden social y su funcionamiento sostenible en el tiempo.
En las sociedades sin Estado, el poder articuló un orden jerárquico a través del sexo y el parentesco, mistificado de acuerdo al desarrollo de las fuerzas productivas; mientras que con la aparición del Estado se centralizó como un mecanismo eficiente del orden y el desarrollo (económico y cultural), que les permitió a las diferentes sociedades estatales disputar y controlar recursos para planificar y asegurar su existencia. En las sociedades estatales del mundo antiguo y premoderno, el orden jerárquico de estamentos, de instituciones y de sujetos productivos, permitió pensar y darle sentido a la idea del bien común como parte del sentido del ser colectivo, producto de la actividad agraria y de la vida rural.
Con el advenimiento del Estado moderno, el poder estatal generó la abstracción del sujeto como individuo a partir del cual se ha generado la búsqueda del bien individual en relación a la igualdad. El mundo moderno que conocemos y que fue erigido sobre los intereses de la burguesía, ideológicamente permitió el paso del homo hierarchicus [hombre jerárquico] al homo aequalis [hombre igualitario], es decir, pasamos del sentido cognitivo vertical-jerárquico a lo horizontal-igualitario en nuestras relaciones sociales. El imperativo por posicionar, en el orden del lenguaje, al homo aequalis, orientó el sentido de “la igualdad”. Ese sentido, contrario a la naturaleza, radicaba, no en la materialidad del orden del Estado que es jerárquico, sino en la moral sobre un orden a posteriori, es decir, se imaginó a una suerte de “sujeto transcendental” que solo tenía sentido en la abstracción cognitiva racional y en el significante político de la ciudadanía. Este último, posteriormente, trocó lo cognitivo por lo ontológico, a saber, “todos los hombres somos iguales”. Nuestra peculiar valoración ideológica, entre otros rasgos, enfatiza la felicidad individual acentuando ideales abstractos como la libertad y la igualdad. En la realidad, las relaciones verticales y jerárquicas no desaparecieron del orden material; en el orden semántico, el cambio de las palabras que refieren a las cosas, no cambia a las cosas, ni a las relaciones sociales.
El orden democrático (liberal) de nuestro mundo se impuso y se mantiene mediante el poder estatal. La ideología del democratismo, que se reproduce mediante los aparatos ideológicos del Estado, sostiene la fantasía del igualitarismo y la libertad abstracta del individuo. En ese contexto, se parte del individuo como sujeto dominado por el poder, a partir del cual se critica al orden, no por lo que es históricamente, sino por la manera como ha sido ordenada moralmente, como una prolongación del presentismo histórico. Para el individuo ahistórico y abstracto, el orden es injusto y el poder (en abstracto) es moralmente condenable, porque hace a unos dominados y a otros dominantes. Incluso este sujeto, piensa que una lucha contra la dominación y la justicia, como ideas-fuerzas, parte por la resignificación moral de un orden de ideas tributarias de la democracia (liberal). Esta propensión en abstracto, tiende a sospechar sobre toda forma de poder desde una posición eminentemente moral y no en relación a los hechos.
El poder no es moral, ni arbitrario, ni mucho menos es horizontal, sino que es relacional y estructurado, fundamenta a la moral y no a la inversa, no se encuentra sujeto solo a una determinada voluntad individual, ni mucho menos se ejerce sin un contexto histórico y material. El poder es una fuerza histórica que se expresa mediante la dominación de un grupo sobre otro. Todo poder exige la formación de una autoridad, sea esta representativa o impositiva, para asegurar y mantener el orden económico, mediante la fuerza de las armas o la legitimación de un orden de ideas.