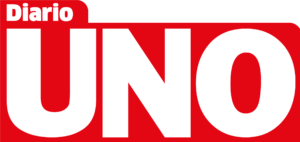Nuestro teísmo
Publicado el 31/08/2025
El teísmo fue ese gran marco de sentido que caracterizó a la mentalidad del mundo premoderno y precapitalista, así como de nuestra lejana mentalidad primitiva. La creencia en los dioses, como entidades ideales, creadoras, suprasensibles y divinas, expresó, por un lado, nuestro antropocentrismo sobre la naturaleza; y, por otro, el fetichismo de nuestras relaciones sociales, como una expresión fantástica de nuestra subjetividad, que oscilaba entre los juegos del lenguaje y la práctica del ritual. Solo con el advenimiento del mundo moderno se pudo cambiar esa mentalidad arcana, atrapada cognitivamente por relaciones analógicas y por la afectividad intersubjetiva, la cual fue reorientada hacia un marco de sentido positivo, laico y profano, como producto del gran desarrollo de las fuerzas productivas y los avances del conocimiento científico.
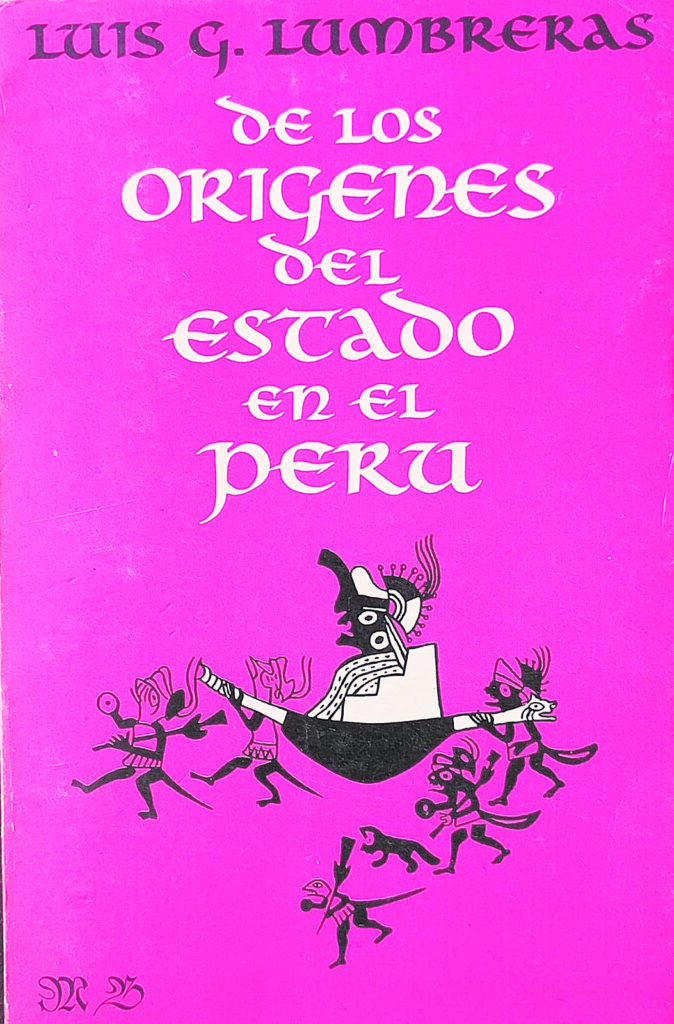
En nuestro pasado milenario, el teísmo formó parte de las estructuras del poder ideológico que se erigieron sobre el área andina. Hubo muchos dioses en nuestros diferentes horizontes e intermedios culturales, algunos se mantuvieron por centurias, conviviendo con las milenarias creencias de nuestro panteísmo andino, con el sentido del poder sacralizado de las huacas, bajo un amplio y tolerante orden politeísta. La presencia y la continuidad del “dios de los báculos”, identificado como el Dios Kon o Contiti Viracocha, por ejemplo, expresó en el orden de las ideas a nuestro tardío y peculiar teísmo andino; no fue el único dios que se antropomorfizó, hubo otros que le antecedieron y que fueron olvidados, mas no borrados de la piedra que los representaba, como los diferentes dioses zoomorfos, semihombres y semianimales, venerados todos ellos por nuestros ancestros que gustaban del consumo de alucinógenos, como el cactus San Pedro, las semillas del árbol wilka y de la trepadora ayahuasca.
En relación a lo mencionado, el arqueólogo Luis Lumbreras anotó: “Cuando se ingresa al templo Chavín, se tiene la sensación de entrar en un mausoleo lleno de fantasmas feroces (…) Al centro (…) hay un cuchillo gigantesco tallado en piedra (…) le llaman “el Lanzón”, tiene más de cuatro metros. Pero no es simplemente la figura de un cuchillo, es más bien la terrible imagen de un dios humanizado, que ávido de sangre muestra las fauces con filudos colmillos curvos. Tiene la mano derecha en alto y las uñas son garras y los cabellos son serpientes. Es impresionante la figura de este dios perdido hoy en el laberinto de un templo destruido por los siglos”. La experiencia de ver al dios del lanzón, fue una experiencia mística, inducida, como toda experiencia religiosa, por el poder totalitario y enajenante de la fe (ciega). La carencia, la desventura y la necesidad son condiciones intramundanas de la fe. Esta última fue un placebo para una realidad sentida como fatalidad.
Al parecer, el primer contacto del hombre con el mundo, como representación de su sensibilidad y de la abstracción de su existencia mundana, se dio a través, no de la pura experiencia sensible, sino suprasensible, que permitían los enteógenos (“con el Dios dentro para ver los orígenes”), a saber, el consumo de las drogas (naturales): fundamento del teísmo y del idealismo de las antiguas civilizaciones. En toda experiencia ritual, mágica y religiosa, el consumo de drogas fue ineludible. La figuración (imaginada) y la representación (lítica) de esos seres fantásticos que fueron divinizados, por hombres que los veneraban e imploraban por su protección, fue producto de una serie de sublimaciones oníricas, alteraciones de la conciencia y visiones mistificadas sobre la realidad. Esta última, no solo fue una expresión invertida por el idealismo de la vida cotidiana, sino también sentida como un espacio trascendental.
Con la conquista española del siglo XVI, nuestro politeísmo andino dio espacio a un extraño monoteísmo que trató de extirparlo. La fe en Cristo, por un lado, sentó las bases de la intolerancia religiosa en estas tierras, el uno y trino (Dios padre, hijo y espíritu santo) no solo fue la punta de lanza de la dominación ideológica, sino también la continuación del teísmo racionalizado por la teología. La iglesia católica se erigió sobre las milenarias huacas, como una forma arrogante para infundir el miedo, la mansedumbre y el servilismo sobre la población dominada. La antigua moral de productores colectivistas, formada por el despotismo andino y el sentido parental del ayllu, se trocó en una perversa moral de ilotas desarraigados del mundo terrenal (el más acá) para pretender una espuria redención celestial (en un más allá). Con el catolicismo ya no era necesario el consumo de alucinógenos para llegar a una experiencia mística, porque su dogmática (los misterios), en sí misma, se convirtió en el mayor psicotrópico para acercarse a Dios. El dios hecho hombre, la adoración a un cadáver crucificado, la resurrección, el culto mariano que se fundamenta en el misterio de la concepción, el pecado original, el castigo eterno, así como el apocalipsis y otros dislates de esa fe, no solo han prolongado (y transculturado) la mentalidad lítica y alfarera (“el hombre fue hecho del barro”), sino que también ha naturalizado cierta neurosis y probable esquizofrenia. El catolicismo en estas tierras, como catolicismo andino, si cabe el término, puso los límites a nuestra razón pura y orientó los imperativos de nuestra razón práctica.
Durante el Virreinato del Perú, como parte de la historia de nuestra filosofía, nuestros pensadores, hombres de letras y de fe, temerosos del Dios de Jacob y de la espada, reflexionaron como si estuvieran rezando, presos de la glosa sobre la teología y del temor al púlpito. El poder de Castilla generó una ineludible mentalidad conservadora de letrados principistas que nunca llegaron a ser irreligiosos, distantes de todo materialismo de su época. Fueron en su momento los defensores del orden teísta y los pregoneros de la casuística, indagando sobre los deberes, las obligaciones y la conducta del que manda a través de la espada e impone la fe a través del miedo. Fueron pudibundos no solo del cuerpo, sino también de las ideas profanas de ruptura.
Nuestra naciente república del siglo XIX, generó curiosos pensadores bifrontes, quienes se orientaron por el ser liberal y el ser conservador, a saber, de jóvenes se acercaron al liberalismo decimonónico que había triunfado, animados por la testosterona del poder de las nuevas ideas; mientras que, de viejos, ya cansados y resignados, retomaron la tranquilidad dogmática de la fe (católica), el placebo de la tradición y el ensimismamiento del conservadurismo. Ese paso del ser liberal al ser conservador es un rasgo de nuestros pensadores teístas hasta nuestros días.
Con el advenimiento del siglo XX, la disputa por el poder material generó una disputa en el orden de las ideas, a saber, la crítica al idealismo del poder criollo por el anarquismo (M. Gonzales Prada), así como la crítica a nuestra idealizada semifeudalidad y a la materialidad del poder por el socialismo (J.C. Mariátegui). Esta lucha de ideas formó parte de nuestro incipiente materialismo, que en su momento marcó cierta distancia necesaria del teísmo. Esta crítica, no surgió en las aulas universitarias, ni mucho menos fue animada por nuestros profesores de filosofía, interesados solo por acumular capital cultural, sino en la prensa vinculada a los intereses del proletariado. El teísmo, no solo es una reminiscencia de nuestra mentalidad arcana, sino también es el almacigo de nuestro idealismo filosófico y político, muy presente en los lugares comunes y naturalizado en la vida cotidiana, así como en la formación intelectual. En ese escenario es frecuente confundir el pensamiento crítico con la complacencia académica.