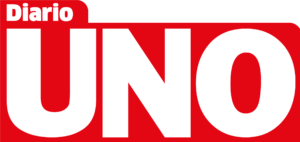Liberalismo y felicidad
Publicado el 05/10/2025
La concepción liberal de la sociedad, que se sustenta en la idealidad del individuo ahistórico y en la concepción de la propiedad individual como una sustancia, ha legitimado una serie de ideas-fuerza que acicatea la subjetividad hasta el paroxismo, como, por ejemplo, la lucha por la libertad y el deseo de la felicidad. El primero se vincula a la subjetividad en relación al individualismo, mientras que el segundo, al consumo de la mercancía y a la satisfacción individual.
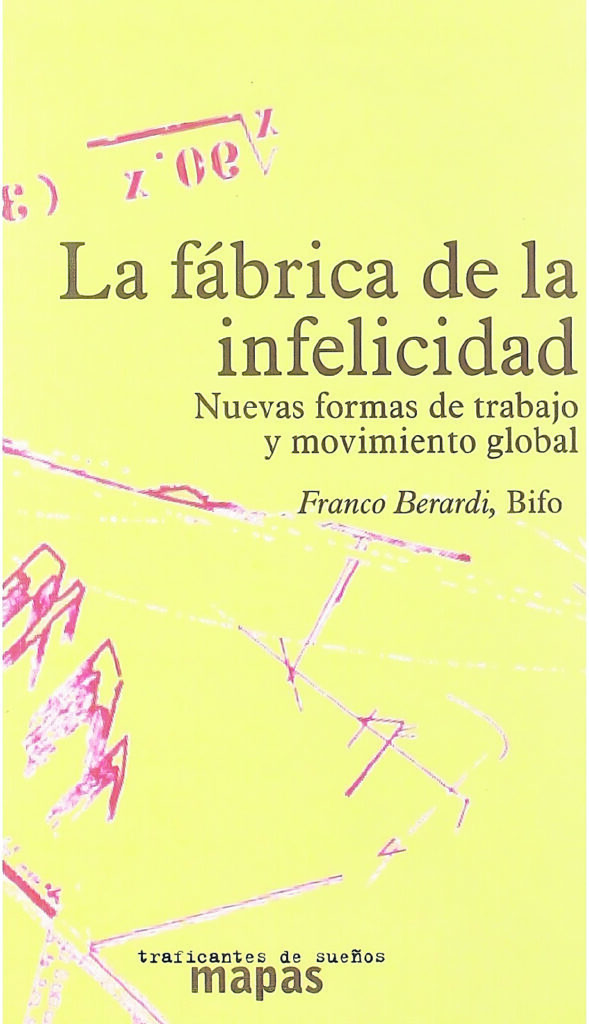
Este fenómeno ideológico del mundo moderno, dio sentido, por un lado, al dualismo antagónico entre el individuo y el Estado, a partir del cual se ha pensado que la libertad es un fin en sí mismo, como una suerte de acción redentora, un imperativo moral sin sujeto concreto, que anima y justifica toda forma de lucha contra un poder materializado y universal como es el Estado moderno; por otro, se ha reificado a la felicidad como un fin humano, como si fuera el sentido último de la existencia individual, como un imperativo volitivo y una acción desiderativa, cuya ausencia no solo enajena a la subjetividad, sino le quita todo marco de sentido onto-teo-lógico. Asimismo, bajo la orientación y la hegemonía de la mentalidad burguesa, se ha proyectado sobre el pasado del mundo antiguo, una suerte de hazaña por la libertad, que el individuo, como ser abstracto, ha alcanzado y sentido como una fatalidad. La historia oficiosa de los nacientes estados modernos expresa esos gatuperios teleológicos, así como la edulcoración de los héroes como sujetos moralmente superiores.
Hasta el siglo XIX, la mentalidad moderna burguesa luchó contra los estamentos del mundo feudal y precapitalista, mientras que el proletariado, hizo lo mismo contra la burguesía, como clase, durante el siglo XX. Las formas de lucha que ambas clases históricas desarrollaron, fueron contra la dominación política y la explotación laboral, respectivamente. Estas formas de lucha no están disociadas, sino diferenciadas en función a la reproducción del poder material e ideológico, que tiende a explicitarlas u ocultarlas. Por eso, ambas se disputaron el poder del Estado para trasformar todo orden social existente. No obstante, desde el siglo XXI, este sentido sobre la realidad empezó a orientarse por otro derrotero, a saber, la lucha contra la sujeción corporal y la conquista de la subjetividad. En esta forma de lucha, el individuo hedonista es el protagonista, quien a su vez tiende a mostrarse como un sujeto cínico. Este sujeto percibe que ya no hay un poder material que domina desde fuera, sino que los efectos del poder se inscriben en el interior de su corporeidad y epidermis, irritando su sensibilidad, en la medida que se ha generalizado la indeterminación de la subjetividad.
La indeterminación de la subjetividad identitaria, que exalta este narciso posmoderno, expresa una tendencia orientada hacia lo artificial y lo banal. Los procesos de individuación que surgieron con la modernización dieron paso a la deconstrucción del sujeto a través del lenguaje y a la autopercepción sentimentaloide. Sumado a ello, la economía informacional que dinamiza el orden de la libertad semántica, sobre el orden de los objetos (mercancías), tiende a acentuar y a generalizar la producción de los “nativos digitales”, quienes al parecer han instalado un “mundo virtual”, como una proyección figurada al que le dan un mayor sentido que al mundo real. En ese escenario, la felicidad individual se encuentra estrechamente vinculada a la insatisfacción.
El orden económico y social de la modernidad, que preside el buen burgués, se asienta necesariamente en la infelicidad del individuo, debido a que debe generar una serie de necesidades que nunca podrán ser satisfechas, para que se consuman las ingentes cantidades de mercancías (bienes y servicios) que el sistema produce orientado por el lucro. Por eso, en nuestras democracias liberales, a mayor infelicidad, mayor consumo. Alcanzar un mayor poder de adquisición al parecer evidencia un mayor poder de consumo para dejar de ser infeliz. Este hecho es visto por los ideólogos del liberalismo como un acto de libertad y la mejor expresión de la voluntad de poder del individuo, a saber, un individuo creado a imagen y semejanza de la mercancía que produce. Asimismo, el orden burgués estimula y exacerba los proyectos de vida vinculados al éxito económico individual, a partir del cual se percibe al resto de los individuos como medios para alcanzar el fin individual de la satisfacción. En aquel derrotero encajan y se articulan todas las relaciones sociales que van desde el emparejamiento, la constitución de una familia, el trabajo, hasta el funcionamiento del poder político.
No obstante, la insatisfacción es un rasgo apremiante de ese modelo de vida, debido a que no solo es imposible que todos puedan alcanzar la satisfacción que el sistema ofrece, sino que quienes se encuentran orientados a buscar esa satisfacción, siguiendo a Schopenhauer, no reparan en que “querer y ansiar es todo su ser, en todo comparable a una sed imposible de saciar”. El deseo que forma parte constitutiva de nuestra naturaleza, se ha estimulado y orientado, en este marco de sentido civilizatorio del trabajo-capital, como una forma exclusiva y única de darle un sentido a la experiencia individual. Experiencia esta última que va de la insatisfacción sexual a la sublimación de la experiencia pública. Lo primero expresa un curioso hedonismo que tiende a articular el principio del placer a la sexualización de toda experiencia de vida. En lo segundo, se encuentran la intersubjetividad y la recreación del sujeto público (imagen y referencia), en relación a la reproducción de los roles sociales que permite el acceso a la mercancía, así como la premura por exaltar los viajes de recreación (como una forma de escapismo), el consumo de los alimentos, la participación en comunidades virtuales y la acentuación de la individualidad como un personaje del mundo virtual.
Hoy la soledad se encuentra tras un teclado, tras un celular, tras un avatar. En ese no-lugar se recrea la individualidad del sujeto contemporáneo que pretende la felicidad. Lo último, para Franco Berardi, no sería más que la expresión de la “ideología de la felicidad” que se reproduce en nuestros ojos, en nuestra escena contemporánea estimulada por el sufrimiento como parte del mundo virtual. Al parecer, con el desarrollo tecnológico e informacional, el hombre se ha reducido a un ojo que ve, que se encuentra sujeto a la sobre estimulación de la imagen, sea esta real o virtual. Incluso la recreación virtual de vidas, que no podrán ser vividas por el sujeto que especta con embeleso, le genera la sensación de que hay condiciones para ser feliz. Al respecto, Berardi observa, siguiendo a Watzlawick, que “la pretensión de que exista una condición feliz es la premisa de la infelicidad”. En nuestro sistema económico, la mercancía está asociada a la felicidad en la medida que proyecta, ya no una satisfacción determinada, sino un estatus y un nivel de consumo ampliado, adecuado socialmente para la acceder a los medios (naturaleza, objetos y personas) que generan placer. Lo curios de esa relación, como una consecuencia de su reproducción ideológica, es que toda civilización, en particular y en gran dimensión nuestra civilización burguesa, se ha erigido sobre la necesaria represión de la libido (el impulso sexual). Esa represión nos permitió salir del salvajismo e hizo posible manejar medianamente nuestros instintos. Asimismo, ha permitido generar condiciones para que adquiera sentido los mecanismos de nuestra reproducción mamífera, a partir del cual nuestra descendencia sería la condición suficiente para ser feliz. La pretensión de la felicidad, como objeto ideológico, es un gran triunfo del orden social en la historia.