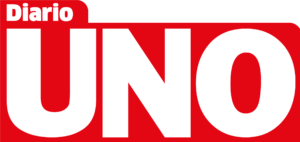La amnistía
Publicado el 08/09/2025
En los últimos meses, el debate sobre la ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa ha polarizado la agenda pública. La norma aprobada por el Congreso busca perdonar los delitos cometidos entre 1980 y 2000, en el marco de la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, y fue promulgada el 13 de agosto por la presidenta Dina Boluarte Zegarra. Según dijo la mandataria, con esta ley el Estado “reconoce el sacrificio de los miembros de las fuerzas armadas, la policía y los grupos de autodefensa en la lucha contra el terrorismo” y les devuelve una dignidad que nunca debió ponerse en duda. Boluarte destacó que la norma rinde homenaje a quienes participaron en la lucha y que “hace justicia” porque muchos oficiales ancianos, algunos de más de 70 años, siguen afrontando procesos sin sentencia. Algunos legisladores insisten en que la amnistía era necesaria para terminar con cientos de juicios que llevan décadas sin una resolución. Para ellos, la amnistía forma parte de la deuda del país con quienes participaron en la guerra interna.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, juristas y familiares de víctimas consideran que se trata de una norma de impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ordenó al Perú abstenerse de aplicar la ley 32419 porque contraviene sus sentencias y vulnera el derecho de las víctimas a la justicia. La resolución recuerda que el tribunal ha declarado inadmisibles las leyes de amnistía y prescripción que impiden investigar graves violaciones y advierte que la nueva ley contradice los compromisos internacionales del Perú. Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la amnistía podría paralizar más de 600 procesos y anular 156 condenas. Human Rights Watch calificó la medida como una “traición a las víctimas” y afirmó que socava el Estado de derecho, mientras que expertos de la ONU advirtieron que el Perú tiene la obligación de investigar y sancionar estos crímenes.
Desde la sociedad civil se recuerda que entre 1980 y 2000 el conflicto armado interno dejó unas 70 000 personas muertas y desaparecidas, y que el 75 % de las víctimas eran campesinos indígenas. La Comisión de la Verdad recomendó perseguir judicialmente las violaciones; en las últimas dos décadas se han dictado más de 150 sentencias y hay cientos de procesos pendientes. Para las víctimas, la amnistía cierra el camino a la justicia. En contraste, los militares retirados alegan que han sido injustamente perseguidos y que los juicios se dilatan por falta de apoyo político. El debate muestra la fractura entre las víctimas y quienes reivindican a las fuerzas del orden. La respuesta del Estado a las órdenes internacionales y la búsqueda de un equilibrio entre justicia y reconocimiento marcarán el desenlace.
Lo cierto es que la ley de amnistía vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: cómo enfrentar nuestro pasado reciente, cómo reconocer a quienes defendieron la paz sin desconocer los derechos de quienes sufrieron atropellos. No es un tema sencillo y probablemente seguirá dividiendo a la sociedad. Lo importante será que el debate se realice con transparencia, con apego al marco constitucional e internacional, y con una mirada que busque la reconciliación nacional sin sacrificar la justicia.