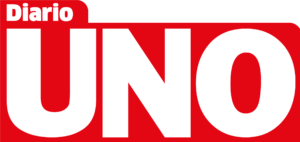Filosofía y política
Publicado el 09/11/2025
Hay quienes suelen motejar a la filosofía como una actividad estéril que no genera beneficio pecuniario alguno; así como otros que la consideran una reflexión abstrusa, alejada de la realidad y de la vida cotidiana. Lugares comunes estos que evidencian no solo la carencia de lo que enuncian, sino también la ausencia de la filosofía en la formación básica escolar. Y si la acusación acentuada proviene de aquellos que han pasado por aulas universitarias, cabe recordar, siguiendo a Engels, que “quienes más insultan a la filosofía son esclavos precisamente de los peores residuos vulgarizados de la peor de las filosofías”. Nuestras ideas que hemos asimilado para referirnos al mundo, al hombre, la sociedad, la historia, la cultura, la política, así como el sentido moral, estético y demás, se fundamentan en tácitos o explícitos presupuestos filosóficos. Ahí radica, entre otros, uno de los rasgos de la importancia de la filosofía.
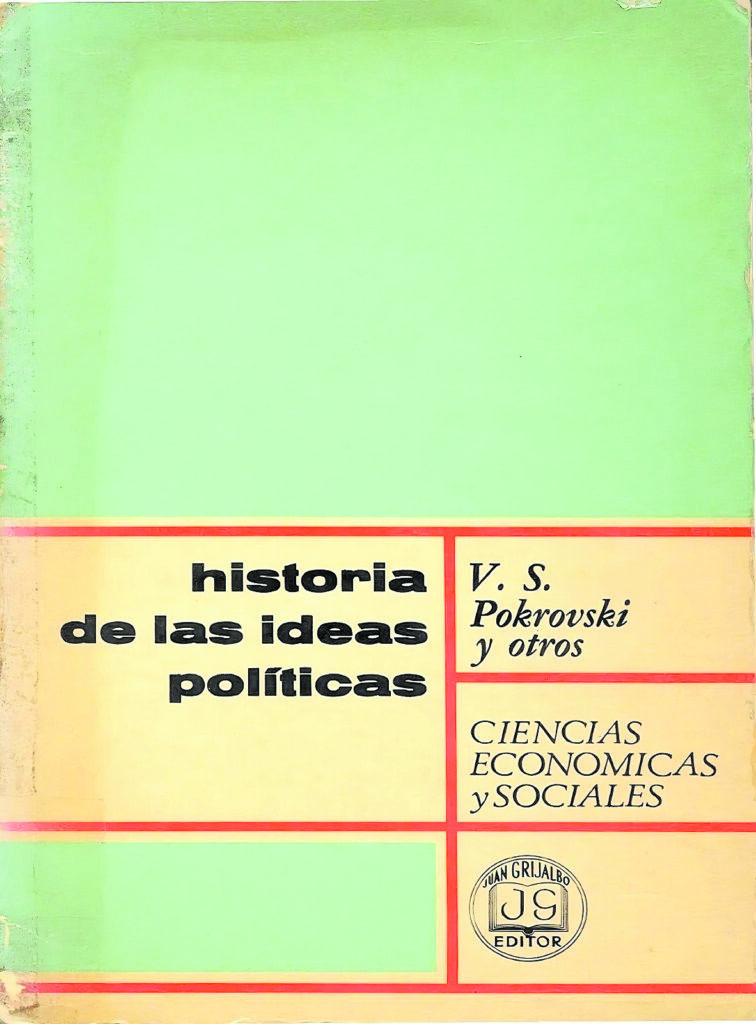
La filosofía se ha caracterizado por su reflexión ontológica, gnoseológica y antropológica. Esta última presenta la dimensión moral y estética en la medida que los hombres se vinculan entre sí y producen y reproducen objetos sobre el mundo, al cual le dan un valor y sentido, respectivamente. Además, a partir de la dimensión moral se ha reflexionado sobre la manera cómo los hombres se deben organizar. Esto último se ha llamado “la condición política del hombre”, en la medida que alude a la antigua organización griega de la πόλις (Polis). La reflexión moderna sobre la πόλις y por extensión sobre la política, tal como se entiende en el mundo moderno, se orienta no solo a cómo se debe concebir el problema del orden de los grupos humanos, sino cual sería el orden deseable. Por eso, en la historia de la filosofía se encuentran algunas reflexiones que animan la utopía, así como aquellas que cuestionan la realidad, ya sea a partir de su reproducción particular (corpus jurídico, orden imaginario y relación de casos) o como un fenómeno universal (comparación histórica).
Las reflexiones sobre el problema del orden y del poder forman parte de la filosofía política. Esta no es una disciplina en particular, sino una consecuencia de la reflexión filosófica tal como ha sido institucionalizada en el sistema educativo del mundo moderno. Mientras que la política comprende la forma y el espacio en donde se disputa el poder, mediante acciones volitivas, calculadas e interesadas; así como también, el posicionamiento o cuestionamiento de ideas, a través discursos (políticos), que dan sentido y dinámica a las acciones en disputa. Frente a esa diferencia, ¿qué relación existe entre la filosofía y la política? La relación más evidente es que la primera, a riesgo de contradecir al ego de los pragmáticos, fundamenta a la segunda.
El aprendizaje de la historia de la filosofía nos permite reconocer ciertas coordenadas para identificar las ideas-fuerzas que sustentan a tales o cuales propuestas políticas. Toda propuesta política comprende determinados presupuestos filosóficos, como una suerte de núcleo duro que sostiene su corpus de ideas. Así, mientras uno asimila la historia de la filosofía se dará cuenta que muchas de las ideas políticas en disputa, que se presentan como novísimas y desafiantes, fueron pensadas hace más de algunos siglos; e incluso algunas de sus ideas-fuerza, para sorpresa del sujeto político que suele despotricar de la lectura y la “teoría”, fueron discutidas en simiente en el mundo antiguo de la Grecia antes de Cristo. En teoría, esto debería interesar a los sujetos políticos, quienes por lo general se enfrascan en discusiones palurdas sobre quien tiene las mejores intenciones. Pero para no caer en el embrujo del idealismo filosófico, cabe reparar que en el principio no fue el verbo, sino la acción.
En primera instancia, las acciones humanas están sujetas a las necesidades materiales, luego vienen las demás necesidades. Toda acción y disputa política expresa determinados intereses, sean estos individuales, parentales, grupales, corporativos, estamentales y de clase. Lo último, los intereses de clase, en el mundo moderno orientan y dan concreción a la real política. Una cosa es el discurso sobre “el bien común”, como una idea abstracta y moral que ha sido vista idealistamente como una forma desinteresada de la acción política; y otra, desde un enfoque realista y materialista, el desarrollo de la disputa por el poder en función de determinados intereses. El idealismo en la política ha orientado y mistificado a los sujetos y las relaciones de poder, así como las diferentes relaciones humanas que confluyen en el espacio político, acentuando, por un lado, el factor volitivo sin considerar la materialidad de la historia; y por otro, intentando calzar las acciones humanas a las especulaciones e imaginarios ideales sobre las formas de gobierno que se defiende o pretende instaurar. Al respecto, la democracia es una de esas idealizaciones que el idealismo ha tomado como única pelota para jugar en la disputa por el poder, con la finalidad de mantener el orden material sin cuestionamiento alguno.
En Occidente, al parecer la democracia se ha convertido en el único camino para lograr el bienestar de las sociedades humanas. Una suerte de confianza panglosiana se divulga por todos los medios en función de ideas abstractas como la libertad y la igualdad. En la realidad, la democracia realmente existente es una democracia liberal, cuya concreción responde a los intereses de las burguesías, que han hecho (mediante los aparatos ideológicos del Estado) que sus intereses particulares sean percibidos como los intereses generales. Al respecto, en nuestro medio, la permanencia de una economía extractivista genera más réditos a nuestras burguesías, que una industrialización y planificación de la economía nacional. En el otro lado de la orilla, en donde se desarrolla la actividad extractiva local, los índices de desarrollo de la población involucrada no han ascendido como las ganancias del buen burgués. Esta disparidad que a nivel micro genera las evidentes brechas sociales, forma parte de la naturaleza de la democracia liberal. ¿Y por qué no se cuestiona a la democracia liberal? Porque en el plano ideológico esta se reproduce, como “fundamentalismo democrático”, idea-fuerza que le da un valor absoluto a la democracia como sistema político, como si fuera parte de una teleología de las sociedades humanas.
En nuestro medio, el fundamentalismo democrático evita, por todos los medios posibles, todo cuestionamiento a la democracia realmente existente. Para esto, emplaza sofísticamente a sus críticos con un recurrente dualismo antagónico, a saber, escoger entre una democracia o una dictadura. Y si la propuesta del adversario político no calza con el modelo ideal de las dictaduras, es motejado de seguidor del autoritarismo. Los defensores e ideólogos de este fundamentalismo, entre quienes por lo general se encuentran los politólogos, insisten retóricamente en un “autoritarismo competitivo”, “una tradición autoritaria”, “en un autoritarismo democrático”, “una democracia debilitada” y demás ocurrencias, para no aceptar que, tras la forma de la institucionalidad de la democracia liberal, hay un real cuestionamiento que demanda otro orden político diferente al que se instauró hace más de 200 años en suelo perulero. Toda alternativa de cambio no se produce solo mediante la acción. El cuestionamiento al orden de las ideas antecede a todo cambio material. La política sin filosofía es como andar a tientas, como abogar por una sumatoria de buenas intenciones. Cabe no olvidar que “de buenas intenciones también está empedrado el infierno”.