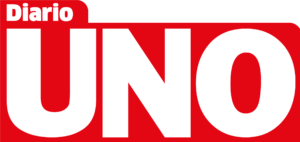Amunas: mundo azul
Publicado el 04/11/2025
Este fin de semana se estrenó a nivel mundial el documental “Our Blue World”, una obra que nos recuerda que el planeta no solo es verde, sino esencialmente azul. Dirigido por Paul O’Callaghan, el film muestra cómo la acción humana, el ingenio y el espíritu comunitario pueden ayudar a reequilibrar los sistemas hídricos del planeta. Parte de una certeza científica y moral: nuestro mundo está en peligro y el agua es el primer elemento en advertir sus síntomas.
Según reportes de distintas instituciones internacionales, las sequías extremas, las inundaciones, los incendios, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el calentamiento global van en aumento. El cambio climático se mide, sobre todo, por la alteración de los ciclos del agua.
Frente a esta realidad, surgen respuestas alentadoras basadas en el manejo ancestral de este recurso: ingenierías hidráulicas que sustentaron civilizaciones enteras y que hoy, combinadas con la ciencia moderna, ofrecen soluciones concretas a la crisis hídrica.
El documental destaca el caso del Perú, y en particular, el trabajo de la Comunidad de San Pedro de Casta, en Huarochirí. Allí, el uso de las amunas —antiguos canales y sistemas de retención de agua construidos desde tiempos Wari— permite infiltrar las lluvias en los acuíferos de la montaña y garantizar el agua durante los meses secos. Son una respuesta ancestral que debería inspirar a las generaciones actuales en su lucha por proteger la principal fuente de vida del planeta.
En el libro “Agua y poder en los Andes”, publicado este año, recogemos una experiencia similar en San Andrés de Tupicocha, comunidad vecina a San Pedro de Casta. Sus comuneros mantienen viva esta tradición a través del trabajo colectivo, voluntario y no remunerado. En los últimos años, incluso, una empresa cervecera ha incorporado el mantenimiento de las amunas dentro de sus programas de responsabilidad social.
Gracias a su propio esfuerzo, Tupicocha ha logrado captar y almacenar más de tres millones de metros cúbicos de agua de lluvia mediante las amunas de Samasari y Ausuri, las zanjas de infiltración de Chullaca, las q’ochas de Piltra Piltra y San Miguel, y las represas de Yanasiri, Orurí, Cancasica, entre otras.
El trabajo comunitario es la base del derecho al agua comunal. En los Andes, el comunero no nace con el derecho al agua: lo conquista con el trabajo. Se requieren treinta años de faenas para obtener el derecho vitalicio al riego. Cada parcialidad se encarga de limpiar, mantener y cuidar su red de canales, y todos los comuneros, incluso quienes no poseen tierras, deben participar.
El Estado debería reconocer y potenciar esta capacidad de organización. La fuerza comunal y su relación sostenible con la naturaleza constituyen un valor que persiste en nuestros pueblos andinos y que recién empieza a ser comprendido.
Reforzar los programas públicos en las zonas altoandinas —como lo hicieron en su momento Cooperación Popular o los Núcleos Ejecutores— permitiría integrar la sabiduría local a la política hídrica nacional. Incorporar el conocimiento ancestral en las políticas públicas y remunerar el trabajo de las comunidades campesinas es más que una concesión cultural; es una estrategia de supervivencia.
La memoria de la gestión comunal del agua se mantiene en el presente y se proyecta al futuro. Las faenas altoandinas nos recuerdan que no se trata solo de conservar el agua, sino de reconstruir nuestra relación con ella. Y ni el Estado, ni la empresa privada, deben ser ajenas a este proceso. El trabajo en las amunas y las demás experiencias documentadas por “Our Blue World”, lo demuestran: todos somos beneficiarios de un mundo azul.